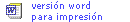 |
Año: 10, Enero 1968 No. 165
Historia Económica y Pensamiento Político
FRIEDRICH A. HAYEK
Ha existido siempre una íntima relación entre las convicciones políticas y el modo de enfocar los acontecimientos históricos. Las experiencias del pasado son la base sobre la cual se construyen esencialmente nuestras opiniones acerca del carácter deseable de una u otra política o institución, mientras que, de otro lado, nuestras opiniones políticas actuales influyen y colorean inevitablemente nuestra interpretación del pasado. Aunque sea demasiado pesimista la creencia de que la humanidad no aprende en general nada de la Historia, puede ciertamente ponerse en duda que derive siempre de ella la verdad. A pesar de que los acontecimientos del pasado constituyen la fuente donde el género humano obtiene sus experiencias, sus opiniones no son determinadas por los hechos objetivos, sino por las interpretaciones y fuentes escritas que le son accesibles. Apenas nadie discutirá que nuestras ideas sobre lo bueno y lo malo de las diversas instituciones están considerablemente determinadas por los efectos que les atribuimos en el pasado. Apenas existe un ideal o concepto político que no implique concepciones sobre toda una gama de acontecimientos históricos, y, a la inversa, son pocos los recuerdos históricos que no se usan como símbolo para alguna finalidad política. Sin embargo, las ideas históricas que nos guían en el presente no coinciden siempre con los hechos históricos; son incluso a veces no la causa, sino, mucho más, el efecto de las convicciones políticas. En la formación de la opinión, los mitos han jugado quizás un papel casi tan grande como los hechos históricos. Sin embargo, apenas podemos esperar que aprovechemos las experiencias de nuestro pasado, si los hechos en los cuales basamos nuestras conclusiones no concuerdan con la realidad.
Es por ello probable que los historiadores influyen sobre la opinión publica de manera más inmediata y completa que los teóricos de la política que lanzan nuevas Ideas. Parece incluso que tales ideas nuevas no penetran generalmente en amplios círculos en su forma abstracta, sino más bien a través de su interpretación de determinados hechos. En este sentido, el poder directo sobre la opinión pública está, al menos en un paso, más próximo del historiador que del teórico. Y mucho antes de que el historiador profesional haga uso de la pluma, la discusión cotidiana sobre los acontecimientos del pasado inmediato ha forjado una imagen definida de estos acontecimientos, o quizás varias imágenes distintas, las cuales influyen en la controversia contemporánea en la misma medida que cualquier diferencia de opinión sobre el valor o la falta de valor de las nuevas teorías.
Esta influencia fundamental que ejercen las concepciones históricas corrientes en la formación de la opinión política es hoy quizá menos comprendida que en otros tiempos. Una razón de ello debe probablemente verse en el hecho de que muchos historiadores modernos tienen la pretensión de adoptar una posición científica pura y totalmente libre de cualquier prejuicio político. No puede evidentemente existir duda alguna de que ello constituye un riguroso deber para el científico en la medida en que efectúa un trabajo de investigación histórica, esto es, en la medida que los hechos, en cuanto tales, son objeto de indagación. No hay realmente ninguna razón legítima para que los historiadores de distintas convicciones políticas no coincidan en lo que respecta a los hechos. Pera ya al principio de la investigación, cuando hay que decidir las cuestiones que merecen ser planteadas, intervienen necesariamente juicios individuales de valor. Y es también más que dudoso que pueda escribirse una historia coherente de un período o de una serie de acontecimientos sin interpretar los hechos de manera que no sólo se apliquen teorías sobre la conexión de los procesos sociales, sino que se contemple a éstos a la luz de determinados valores. Es, al menos, más que dudoso que una historia escrita así valga la pena de ser leída. Escribir historia no es solamente a diferencia de lo que ocurre con la investigación histórica un arte, tanto, al menos, como una ciencia, sino que implica algo más. Aquel que intenta escribir historia y olvida que esto le plantea la tarea de formular una interpretación a la luz de los últimos valores, se engaña a sí mismo y será víctima inconsciente de sus propios prejuicios personales.
Tal vez no existe un ejemplo mejor de la manera como el Ethos político de una nación, durante más de un siglo, y los de la mayoría de las naciones del mundo occidental, por un tiempo más corto, fueron configurados por los escritos de un grupo de historiadores, que la influencia ejercida por la «interpretación histórica whig» inglesa. Puede probablemente decirse sin exageración que por cada hombre que conocía, de primera mano, las obras de los filósofos políticos que habían fundado la tradición liberal, había cincuenta o un centenar que la habían recibido a través de los escritos de autores como Hallan y Macaulay o Grote y Lord Acton. Es significativo que el historiador inglés moderno que ha procurado, más que ningún otro, desacreditar esta tradición liberal, llegó más tarde a escribir que «las personas que quizá con fanatismo juvenil extraviado quieren hacer desaparecer aquella interpretación whig... se esfuerzan solamente en barrer y dejar vacío un lugar que, según el juicio humano, no puede estar vacío mucho tiempo. Abren las puertas a siete demonios que han de ser peores que su predecesor, justamente porque son recién llegados» [i]Y si bien defiende todavía la tesis de que la «historia Whig» ha sido una «falsa» interpretación histórica, afirma, sin embargo, que «fue una de las partidas de nuestro activo» y que «ha influido saludablemente en la política inglesa»[ii].
El hecho de que la «historia whig» fuese realmente, en algún sentido relevante, falsa descripción histórica, es una cuestión sobre la cual no se ha dicho todavía probablemente la última palabra, pero que no podemos discutir aquí. Su beneficioso efecto, que consistió en crear la atmósfera esencialmente liberal del siglo XIX, está fuera de duda y no puede ciertamente atribuirse a una falsa presentación de hechos. Fue, principalmente, una descripción política de la Historia y los fundamentos sobre los cuales construyó eran sin duda alguna elevados. No puede medirse, en todos sus aspectos, con los patrones modernos de la investigación histórica, pero dio, sin duda, a las generaciones que crecieron en su espíritu un verdadero sentido del valor de la libertad política que sus antepasados habían conquistado para ellos, y les sirvió, además, de orientación para conservar esta conquista.
La interpretación whig de la historia ha pasado de moda con la decadencia del liberalismo. Pero es más que dudoso que la moderna interpretación histórica, precisamente por el hecho de que pretende ser más científica, haya llegado a ser realmente una guía más segura y fidedigna en los sectores en donde ha influido intensamente en la formación de la opinión política. La descripción política de la Historia ha perdido, en efecto, gran parte de la influencia y de la fuerza cautivadora que poseyó en el siglo XIX; y es dudoso que alguna obra histórica de nuestros días pueda ser comparada en difusión o en eficacia inmediata con la History of England de Macaulay. No ha disminuido, sin embargo, ciertamente, la escala en la cual están coloreadas por dogmas históricos nuestras actuales concepciones políticas. Como el interés se ha desplazado desde los problemas jurídico-constitucionales hacia el terreno social y económico, los dogmas históricos que actúan hoy como fuerzas impulsoras aparecen principalmente en forma de concepciones referentes a la historia de la economía. Es probablemente justo decir que ha sido una interpretación socialista de la historia la que ha dominado el pensamiento político durante las dos o tres últimas generaciones, y que este pensamiento consiste fundamentalmente en una peculiar visión de la historia económica. Lo más notable de esta interpretación histórica es que la mayor parte de las afirmaciones a las que ha dado la categoría de «hechos que todo el mundo conoce» se ha demostrado hace tiempo que son ficciones, y, sin embargo, fuera del círculo de los historiadores profesionales de la economía, estos «hechos» siguen siendo aceptados casi universalmente como los fundamentos sobre los cuales se basa el juicio sobre el orden económico existente.
Si se explica a la gente que sus convicciones políticas están condicionadas por opiniones especiales sobre la historia económica, la mayor parte contestará que no se ha interesado nunca por tales cosas y no ha leído nunca un libro que se ocupe de ellas. Esto no significa, sin embargo, que estas personas, al igual que el resto de los hombres, no acepten como hechos demostrados muchas de las leyendas que en algún momento fueron puestas en circulación por autores de escritos sobre historia económica. Aun cuando el historiador se sitúa en el camino indirecto y complicado, a través del cual logran una amplia publicidad las nuevas ideas políticas, aun entonces sólo influyen principalmente, en virtud de que sus ideas son reelaboradas intelectualmente en muchos estadios ulteriores. Solamente después de atravesar varias fases, pasa al dominio público la imagen que ha dibujado. A través de la novela y el diario, del cine y del discurso político y, finalmente, a través de la escuela y la conversación cotidiana, adquiere el hombre medio sus concepciones históricas. Pero incluso gentes que no leen nunca libros y probablemente no han oído nunca el nombre del historiador por cuyas opiniones están influidos, acaban por ver el pasado a través de sus lentes. De esta manera, se han convertido todos los dogmas posibles en partes integrantes del catecismo político de nuestro tiempo, por ejemplo, ciertas ideas sobre el desarrollo y los efectos de los sindicatos obreros, sobre el supuesto crecimiento progresivo del monopolismo, sobre la destrucción deliberada de existencia de mercancías como consecuencia de la competencia (en realidad, un acontecimiento que siempre que ha tenido lugar, ha sido obra de un monopolio, y, generalmente, de un monopolio organizado por el Estado), sobre la no utilización de invenciones beneficiosas, sobre las causas y los efectos del «imperialismo», y, finalmente, sobre el papel de la industria de armamentos en particular, o de los «capitalistas» en general, en la instigación de las guerras. La mayor parte de los contemporáneos se sorprendería mucho al saber que sus opiniones sobre estas cosas no se apoyan en su mayor parte en hechos probados, sino que son simples mitos, puestos en circulación por motivos políticos, y difundidos, con buena intención, por personas en cuyos esquemas mentales generales encajaban. Serian necesarios muchos libros para demostrar cómo la mayor parte de lo que sobre estos problemas creen, no sólo radicales, sino también conservadores, en algo que no es historia, sino sólo leyenda política. Debemos limitamos aquí a señalar al lector algunas obras sobre estos problemas en las cuales puede informarse sobre las más importantes de las cuestiones mencionadas [iii]
Existe, sin embargo, un mito de primer orden que ha contribuido más que ningún otro a desacreditar el sistema económico al que debemos nuestra civilización actual. Se trata de la leyenda de que la situación de las clases trabajadoras empeoró a consecuencia del establecimiento del «capitalismo» (o del «sistema manufacturero» o «industrial» (¿Quién no ha oído hablar de los «horrores del capitalismo inicial» y no ha recibido la impresión de que la aparición de este sistema trajo nueva e indecible miseria a extensas capas de población que hasta entonces estaban relativamente satisfechas y vivían con desahogo? Deberíamos, con razón, considerar funesto un sistema que tiene la mancha de haber empeorado, aunque fuera sólo por cierto tiempo, la situación de la capa de población más pobre y más numerosa. La difundida repulsa emocional contra el «capitalismo» está estrechamente enlazada con la creencia de que el indiscutible aumento de riqueza, producido por el orden de la competencia, fue comprado con el precio de una reducción en el nivel de vida de las capas sociales más débiles.
La afirmación de que las cosas ocurrieron así fue, en efecto, enseñado extensamente en otro tiempo por los historiadores de la economía. Sin embargo, un examen más cuidadoso de los hechos ha conducido a una revisión fundamental de esta doctrina. Pero después que esta controversia ha sido decidida, la vieja idea sigue gozando, una generación más tarde, del asentimiento general. Cómo pudo nacer esta doctrina y cómo pudo, largo tiempo después de su refutación, continuar influyendo sobre la opinión pública, son dos cuestiones que merecen seria investigación.
Esta concepción se encuentra con frecuencia no sólo en la literatura política dirigida contra el capitalismo, sino también en obras que en conjunto contemplan favorablemente la tradición política del siglo XIX. Un buen ejemplo lo ofrece el siguiente párrafo de la Historia del liberalismo europeo, de Ruggiero, libro apreciado con razón:
«Fue precisamente en el periodo del progreso industrial más intenso cuando empeoraron las condiciones de vida del trabajador. La duración del trabajo se alargó desmesuradamente; la ocupación de mujeres y niños en las fábricas rebajó los salarios: la aguda competencia entre los mismos trabajadores que ya no estaban ligados a sus parroquias, sino que se movían libremente y podían reunirse allí donde la demanda de sus servicios era mayor, abarató todavía más el trabajo que ofrecían en el mercado: crisis industriales numerosas y frecuentemente reiteradas inevitables en un período de crecimiento, cuando la población y el consumo no se han estabilizado todavía incrementaban de tiempo en tiempo la multitud de parados, el ejército de reserva del hambre»[iv].
Para tal afirmación no había, aun hace veinticinco años, cuando fue hecha, ninguna excusa. Un año después de ser publicada por primera vez, Sir John Clapham, uno de los más destacados conocedores de la historia económica moderna, se quejaba con razón con las siguientes palabras:
«La leyenda de que la situación del trabajador empeoró hasta una fecha imprecisamente determinada entre la redacción de la Peoples Charter y la Gran Exposición no acaba de desaparecer. El hecho de que tras la brusca baja de precios de los años 1820-21 el poder de compra de los salarios en general naturalmente, no del salario de cada individuo fue decididamente más alto que inmediatamente antes de las Guerras de la Revolución y de las campañas contra Napoleón, se ajusta tan poco a las ideas tradicionalmente aceptadas que es rara vez mencionado, con lo cual los historiadores sociales prescinden constantemente de los trabajos de los estadísticos de salarios y precios» [v]
La opinión pública general apenas ha mejorado, en este sentido, a pesar de que la mayoría de los autores responsables de la difusión de la opinión contraria se han visto obligados a reconocer los hechos. Pocos autores han contribuido más que Mr. y Mrs. J. L. Hammond al nacimiento de la creencia de que en la primera parte del siglo XIX la situación de la clase trabajadora empeoró considerablemente. Sus obras se citan con frecuencia como prueba de esos hechos. Pero hacia el fin de su vida reconocieron que
«los estadísticos nos informan que, tras el estudio de los datos disponibles, pueden afirmar que los ingresos subieron y que la mayoría de los hombres y mujeres, en el tiempo en que este descontento se hizo ruidoso y activo, eran menos pobres que anteriormente, en el silencio otoñal de los últimos años del siglo XVIII. El material de prueba es naturalmente escaso y su utilización no es fácil, pero en términos generales esta afirmación es probablemente exacta» [vi]
Sin embargo, esto podía apenas modificar el efecto general que sus escritos habían ejercido sobre la opinión pública. En uno de los estudios autorizados más recientes sobre la historia de la tradición política de Occidente, podemos, por ejemplo, leer todavía:
«.... pero como todos los grandes experimentos sociales, la invención del mercado del trabajo también resultó costosa. Tuvo como consecuencia, en primer lugar, un rápido y fuerte descenso del nivel de vida material de las clases trabajadoras» [vii]
Estaba escribiendo este artículo e iba a decir que esta opinión está hoy casi exclusivamente sostenida en la literatura popular, cuando me vino a las manos el último libro de Bertrand Russell, en el cual este autor, como si quisiera confirmar mis tesis, afirma con ligereza.
«La Revolución Industrial provocó en Inglaterra, como también en América, una miseria indescriptible. En mi opinión, nadie que se ocupe de historia económica puede apenas dudar que el nivel medio de vida en Inglaterra en los primeros años del siglo XIX era más bajo que el de cien años antes; y esto ha de atribuirse casi exclusivamente a la técnica científica» [viii]
No es apenas posible censurar al profano inteligente que supone que una manifestación tan categórica de un autor de esta significación debe ser cierta. Si un Bertrand Russell cree esto, no podemos sorprendernos de que las versiones de historia económica, difundidas hoy en centenares de miles de ediciones populares, sean principalmente de aquéllas que siguen propagando todavía estos viejos mitos. Es una rara excepción encontrar una novela histórica sobre el periodo, que renuncie al efecto dramático que brinda la historia del súbito empobrecimiento de grandes grupos de trabajadores.
El verdadero curso de los hechos es decir, el lento e irregular ascenso de las clases obreras, que, según nuestros conocimientos actuales, tuvo lugar entonces es, naturalmente, mucho menos sensacional e interesante para el profano. Pues esto no es otra cosa que la situación normal que está acostumbrado a esperar, y apenas se le ocurre la idea de que este progreso no es, en modo alguno, forzoso, que ha sido precedido por siglos en los cuales la posición de los más pobres se mantuvo prácticamente invariable, y que solamente gracias a las experiencias de varias generaciones hemos llegado a contar con un constante progreso hacia situaciones mejores; gracias a experiencias con ese mismo sistema que el profano sigue considerando como la causa de la miseria de los pobres.
Las discusiones sobre las consecuencias de la naciente industria moderna para las clases trabajadoras versan casi siempre sobre las condiciones en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, la gran transformación a la cual se refieren había empezado ya mucho antes, poseía en aquel tiempo considerable historia, y se extendía mucho más allá de las fronteras de Inglaterra. La libertad de ocupación económica que en Inglaterra se había revelado tan favorable para el rápido aumento del bienestar fue, probablemente en su origen un simple subproducto casi casual de las limitaciones que la Revolución del siglo XVII había impuesto a los poderes del Gobierno; y sólo después de que sus efectos beneficiosos fueron generalmente reconocidos, se ocuparon los economistas de explicar esa conexión de los hechos y abogaron por la supresión de las últimas barreras que restringían la libertad del comercio. Es, por consiguiente, en muchos sentidos, erróneo hablar del «capitalismo» como si se tratase de un sistema nuevo y completamente distinto que hubiera nacido súbitamente hacia el fin del siglo XVIII. Empleamos aquí esta expresión porque es la más conocida, pero lo hacemos con renuencia porque este concepto, con sus implicaciones modernas, es, en buena parte, una creación de esa interpretación socialista de la historia económica de la cual nos ocupamos aquí. La expresión induce especialmente a error, cuando se enlaza, como sucede frecuentemente, con la idea del crecimiento del proletariado desposeído, al cual, en virtud de un proceso malicioso, se le despojó de la propiedad legal de los medios de producción.
La verdadera historia de la conexión entre el capitalismo y el creciente proletariado es aproximadamente la contraria de la que sugieren estas teorías de la expropiación de las masas. La verdad es que durante la mayor parte de la Historia, para la mayoría de los hombres la propiedad de los medios de producción fue condición esencial para conservar la vida, o por lo menos, para poder fundar una familia. El número de aquellos que podían sobrevivir trabajando para otros, sin poseer los correspondientes instrumentos de trabajo, se reducía a una fracción de la población. La cantidad de tierra y de instrumentos de trabajo que se heredaba de generación en generación limitaba el número total de los que podían vivir. No poseerlos significaba, en la mayoría de los casos, la muerte por hambre o, por lo menos, la imposibilidad de perpetuación. Existía poco estímulo y apenas posibilidad para que una generación acumulara los medios de producción adicionales que hubiesen permitido conservar con vida, en la próxima generación, a un mayor número de población, mientras la ocupación de trabajadores adicionales sólo significase esencialmente una ventaja en los casos limitados en que una mayor división del trabajo podía hacer más productiva la labor del propietario de los medios de producción. Sólo cuando el uso de máquinas produjo mayores beneficios y creó con ello medios y posibilidades para su inversión, surgió, en medida creciente, la posibilidad de que pudiera sobrevivir el excedente de población que había aparecido una y otra vez en el pasado y había sido siempre condenado a morir. Las cifras de población que habían permanecido durante muchos siglos prácticamente constantes, empezaron entonces a elevarse extraordinariamente. El proletariado que el capitalismo «creó» por así decirlo, no era, por consiguiente, una parte de la población que habría existido sin él y que fue reducido por él a un nivel de vida más bajo; se trata más bien de un incremento de la población que sólo pudo tener lugar gracias a las nuevas posibilidades de ocupación abiertas por el capitalismo. La afirmación de que el aumento de capital hizo posible la aparición del proletariado sólo es verdad en el sentido de que el capital elevó la productividad del trabajo y, en consecuencia, un número mucho mayor de hombres a los cuales sus padres no habían podido dar los necesarios medios de producción, pudieron mantenerse gracias solamente a su trabajo; pero primero hubo que crear el capital, antes de que pudiesen conservar la vida aquellos que más tarde reclamaron una participación en la propiedad del capital. Aunque es cierto que ello no se hizo por razones de generosidad, sucedió por primera vez en la Historia que un grupo de hombres tuvo interés en invertir gran parte de sus ingresos en nuevos medios de producción que debían ser utilizados por personas cuyos alimentos no habrían podido ser producidos sin aquellos medios de producción.
Las estadísticas suministran elocuente testimonio de que la aparición de la industria moderna tuvo por efecto un aumento de la población. No vamos a ocuparnos ahora de que este hecho refuta por sí solo ampliamente la opinión general sobre las funestas consecuencias del nuevo sistema de fabricación para las masas. Nos limitaremos también a mencionar solamente el hecho de que el nivel de vida de la capa más pobre de la población no podía mejorar considerablemente por mucho que aumentase el nivel de vida promedio, mientras la mejora de los trabajadores que alcanzaban un cierto nivel de productividad determinaba un aumento de población que compensaba plenamente el aumento de producción. Lo que es importante destacar aquí es que este aumento de la población, principalmente en los trabajadores de las fábricas, había tenido lugar en Inglaterra al menos dos o tres generaciones antes del tiempo en el que se quiere suponer que la situación de los obreros empeoró seriamente.
La época a la cual se refiere esta afirmación es a la vez el período en el cual la cuestión de la situación de las clases trabajadoras agitó por primera vez la atención pública. Y las opiniones de algunos de los hombres que vivieron entonces son, en efecto, la fuente principal de las opiniones hoy dominantes. Por consiguiente, nuestra primera pregunta debe ser la siguiente: ¿Cómo se explica que esa impresión, en contradicción con los hechos, pudo estar tan extendida entre los hombres de aquella época?
Una razón fundamental consiste, evidentemente, en el hecho de que se fue teniendo una conciencia creciente de situaciones que anteriormente habían pasado inadvertidas. La propia elevación de la riqueza y del bienestar alteró también los criterios y aumentó las exigencias. Lo que se había considerado siempre como una situación normal e inevitable, o incluso como un progreso frente al pasado, apareció ahora a los observadores como incompatible con las posibilidades que parecía brindar la nueva era. Se percibió con mayor claridad y pareció al mismo tiempo menos justificada la indigencia económica, en vista de que el bienestar general aumentaba más rápidamente que nunca en el pasado. Pero esto, naturalmente, no demuestra que la gente cuyo destino empezaba a suscitar descontento e indignación estuviera peor de lo que estuvieron sus padres y sus abuelos. Si bien se ha demostrado, sin lugar a dudas, que existía una gran miseria, no hay ninguna prueba de que esta miseria fuera mayor o siquiera igual que la de épocas pasadas. Las largas hileras de casas baratas de los obreros de las fábricas eran probablemente más feas que las pintorescas chozas en que había vivido una parte de los campesinos o de los trabajadores a domicilio; y parecieron, sin duda, más alarmantes al gran propietario rural o al aristócrata ciudadano que la miseria anterior, ampliamente esparcida por el campo. Mas, para aquellos que se habían trasladado del campo a la ciudad, la nueva situación significaba una mejora; e incluso cuando el rápido crecimiento de los centros industriales trajo consigo problemas sanitarios cuya solución debieron aprender los hombres lenta y trabajosamente, las estadísticas no dejan ninguna duda de que la propia situación sanitaria general, en su conjunto, fue influida en sentido más bien favorable que desfavorable[ix]
Sin embargo, para explicar el tránsito de una visión optimista de los efectos de la industrialización a una visión pesimista, es probablemente menos importante este despertar de la conciencia social que el hecho de que ese cambio de opinión no se produjo en los distritos fabriles, donde se tenía un conocimiento directo de los hechos, sino en la discusión política de la metrópoli inglesa, que estaba algo apartada del reciente desarrollo y tenía escasa participación en él. Es notorio que la creencia en la «espantosa» situación que se suponía existir en la población fabril de los Midlands y del norte de Inglaterra estaba muy extendida en las altas esferas de Londres y del Sur durante las décadas 1830-40 y 1840-50. Suministraba uno de los principales argumentos con que la clase de los terratenientes irrumpía contra los propietarios de fábricas para combatir así su agitación contra las leyes de cereales y a favor del libre cambio. Y de estos argumentos de la prensa conservadora derivaron los intelectuales radicales de aquellos días, sin saber gran cosa de primera mano sobre los distritos industriales, los puntos de vista que habían de servir un día como armas de propaganda política de general utilización.
Esta situación, a la cual puede atribuirse buena parte de las ideas actuales acerca de los efectos de la industrialización sobre la clase trabajadora, queda excelentemente ilustrada por una carta que escribió una dama de la sociedad londinense, Mrs. Cooke Taylor, hacia el año 1843, después de su primera visita a algunos distritos industriales de Lancashire. Su relato de las circunstancias que encontró va precedido por algunas observaciones sobre el estado general de las opiniones en Londres:
«No necesito recordarle las afirmaciones formuladas en la prensa sobre la dura situación de los obreros y la tiranía de sus superiores, pues habían producido tal impresión sobre mi, que emprendí el viaje al Lancashire contra mi voluntad; estas visiones erróneas están, en efecto, extraordinariamente difundidas, y la gente les da crédito sin saber la razón y el porqué».
«Para citar un ejemplo: precisamente poco antes de mi viaje fui invitada a una gran comida en el Oeste de Londres, y estaba sentada al lado de un señor considerado muy inteligente y agudo. En el curso de la conversación vine a hablar de mi proyectado viaje a Lancashire. Me miró sorprendido y me preguntó qué diablos iba a hacer allí. No le habría parecido más razonable la idea de ir a St. Giles. Según él, se trataba de una región espantosa, atestada de fábricas; donde los hombres han perdido casi la figura humana a causa del hambre, la opresión y el exceso de trabajo, y los propietarios de las fábricas son una raza engreída y privilegiada, que se nutre de la sangre del pueblo. Contesté que tales circunstancias eran espantosas y pregunté a mi interlocutor en qué comarca había visto tal miseria. Contestó que no la había visto nunca, pero le habían dicho que las cosas eran así; él, por su parte, no había estado nunca en los distritos industriales, y no pensaba tampoco viajar por ellos. Este señor pertenecía a los numerosos grupos de personas que difunden noticias, sin tomarse la molestia de comprobar si son verdaderas o falsas» [x]
La detallada descripción que hace Mrs. Cooke Taylor de la satisfactoria situación que, con sorpresa encontró, concluye con la observación:
«Ahora, después que he visto la población de las fábricas en su trabajo, en sus casas y en sus escuelas, no sé en absoluto cómo explicar la tempestad de indignación desencadenada en torno a ella. Esta gente está mejor vestida, mejor alimentada y también mejor guiada que muchos otros grupos de trabajadores»
Pero aun cuando un partido de aquel tiempo formuló una ruidosa opinión que más tarde fue aceptada por los historiadores, queda por explicar por qué precisamente el punto de vista de uno de los partidos de la época y, concretamente, no el de los radicales o los liberales, sino el de lo tories, pudo convertirse en la opinión casi indiscutible de los historiadores de la economía de la segunda mitad del siglo. La solución del enigma parece consistir en que el interés que se despertó por la historia de la economía estaba estrechamente enlazado con el interés por el socialismo, y en que una gran parte de los hombres que se consagraron al estudio de la historia económica se inclinaban hacia el socialismo. No solamente fue el gran impulso procedente de la «concepción materialista de la Historia» de Karl Marx lo que constituyó un estímulo indudable para el estudio de la historia de la economía; sino que todas las escuelas socialistas defendían prácticamente una filosofía de la Historia que intentaba mostrar el carácter relativo de las distintas instituciones económicas y la forzosa sucesión temporal de los diversos sistemas. Todas trataban de probar que el sistema de la propiedad privada de los medios de producción, combatido por ellos, era una forma degenerada de un sistema de propiedad colectiva, anterior y más natural; los prejuicios teóricos por los que se dejaban conducir exigían que el avance del capitalismo se hubiera producido en daño de las clases trabajadoras, y, no es, por tanto, sorprendente que encontrasen lo que estaban interesados en buscar.
Prescindiendo por completo de aquellos que han hecho del estudio de la historia económica un instrumento de agitación política lo cual ha ocurrido en muchos casos, desde Marx y Engels hasta Werner Sombart y Sydney y Beatrice Webb, muchos científicos que creían honestamente internarse en los hechos sin prejuicios, produjeron también resultados que eran apenas menos unilaterales. Esto debe atribuirse en parte a que utilizaron el método de la «escuela histórica», el cual se proclamaba como una rebelión contra el análisis teórico de la Economía clásica porque éste había formulado con frecuencia molestas condenas de los proyectos populares destinados a remediar los males de todos los días[xi]No es ninguna casualidad que el grupo mayor y más influyente de historiadores de la economía, de los sesenta años anteriores a la primera guerra mundial, la escuela histórica alemana, también se llamasen con orgullo a sí mismos «socialistas de cátedra», o que sus herederos espirituales, los «institucionalistas» americanos, fueran predominantemente socialistas en sus tendencias. La atmósfera general de estas escuelas era tal que un joven científico habría necesitado una independencia intelectual extraordinaria pura no sucumbir a la presión de las enseñanzas académicas. Ningún reproche era más temido ni más aniquilador para una carrera universitaria que el de «apologista» del sistema capitalista; e incluso cuando un científico se atrevía a contradecir la doctrina dominante en un punto determinado, debía protegerse prudentemente contra tal reproche, uniendo su voz al coro general de condena del sistema capitalista[xii]. Se consideraba como prueba del auténtico espíritu científico tratar el orden económico existente sólo como una «fase histórica» y predecir, gracias a las «leyes del desarrollo histórico», el surgimiento de un sistema futuro mejor.
Algunas tergiversaciones de los hechos que hicieron los primeros historiadores de la economía han de atribuirse en realidad a un intento de contemplar estos hechos sin ninguna concepción teórica previa. Quien Imagina que es posible encontrar las conexiones causales de cualesquiera acontecimiento sin hacer uso de una teoría, y quien espera que esa teoría surgirá automáticamente de la acumulación de un número suficiente de hechos, se hace a sí mismo víctima de una pura ilusión. Los procesos sociales son tan complejos que, sin los instrumentos analíticos que suministra una teoría sistemática, se interpretan casi con seguridad erróneamente; y quien evita el uso consciente de un argumento lógico rigurosamente elaborado y examinado viene a ser generalmente víctima de las opiniones populares de su época. El «sano sentido común» es una guía insegura en este terreno, y explicaciones aparentemente «iluminadoras» no son, a menudo, otra cosa que productos de una superstición generalmente aceptada. Puede parecer, sin más, comprensible que la introducción de máquinas deba producir una contracción general de la demanda de trabajo. Pero si uno se esfuerza seriamente en estudiar el problema, llega al resultado de que esta creencia descansa en un error de lógica; otorgar una excesiva importancia a una consecuencia de la modificación de los datos supuestos y no tener en cuenta otros efectos. Por lo demás, los hechos no confirman, en absoluto, esta creencia. Y, sin embargo, todos los que se inclinan a ella encontrarán muy probablemente algo que les parecerá una prueba convincente. Es sobradamente fácil hallar ejemplos de extrema pobreza en los primeros años del siglo XIX y derivar la conclusión de que han de atribuirse a la introducción de las máquinas, sin preguntarse siquiera si las circunstancias habían sido mejores anteriormente, o si tal vez habían sido incluso peores. Se puede también tener la opinión de que en caso de aumento de producción, una parte del producto ha de quedar más pronto o más tarde invendida, y puede entonces considerar una crisis de ventas como una confirmación de sus expectativas, aunque exista una larga serie de explicaciones de esa realidad, que son más plausibles que la «sobreproducción» o el «subconsumo» generales.
Muchas de estas interpretaciones erróneas son, sin duda, sostenidas de buena fe; y no hay motivo alguno para no respetar las razones que movieron a muchas de estas personas, que pintaron la miseria de los pobres con los colores más negros, a fin de conmover la conciencia de la colectividad. Debemos a esta clase de agitación, que forzó a recalcitrantes a enfrentarse con hechos desagradables, algunas de las más hermosas y generosas medidas de la política social, las cuales van desde la abolición de la esclavitud hasta la eliminación de los impuestos sobre la importación de alimentos y la supresión de muchos monopolios y abusos arraigados. Y existen todas las razones para recordar el estado de miseria en que se encontraba todavía la mayoría de la población hace menos de cien o de ciento cincuenta años. Pero no debemos admitir que largo tiempo después aunque sea sólo por celo humanitario los hechos sean desfigurados y se enturbie de esta manera nuestro juicio sobre los méritos de un sistema, que, por primera vez en la historia de los hombres, hizo surgir el sentimiento de que tal miseria podía ser evitada. No hay duda de que, gracias a la libertad de empresa, muchas personas han perdido sus posiciones privilegiadas, y se les ha privado del poder de asegurarse un ingreso cómodo con la supresión de la competencia. También pueden muchas personas deplorar, por otras razones, el desarrollo del moderno industrialismo, pues éste ha puesto en peligro, sin duda, determinados valores estéticos y morales a los cuales las clases superiores privilegiadas concedían gran importancia. Algunos pueden incluso considerar dudoso si el extraordinario incremento de la población o, mejor dicho, la disminución de la mortalidad infantil, fue, en conjunto, una cosa buena. Pero en la medida en que se adopten como criterio los efectos sobre el nivel de vida de las masas trabajadoras, apenas puede ponerse en duda que la industrialización tuvo como consecuencia un movimiento ascendente general.
Este hecho tuvo que esperar su reconocimiento científico hasta el momento en que apareció una generación de historiadores de la economía, que ya no se consideraban contrarios a la ciencia económica y que no estaban interesados en mostrar los errores de los teóricos, sino que eran ellos mismos competentes economistas consagrados al estudio del desarrollo económico. Sin embargo, los resultados que esta moderna investigación histórico-económica ha elaborado, en su mayor parte ya desde hace una generación, han encontrado poco eco fuera e los círculos profesionales. El proceso a través del cual los resultados de la investigación se convierten finalmente en patrimonio intelectual común, se ha mostrado, en este caso, más lento que de costumbre[xiii]. Los nuevos resultados no eran en este caso de una índole tal que les hiciera ser acogidos ansiosamente por los intelectuales porque se adaptasen bien a sus prejuicios generales, sino que, por el contrario, contradecían el mundo ideológico de los intelectuales. Sin embargo, si hemos valorado correctamente la importancia de las ideas erróneas en la formación de la opinión política, ha llegado sobradamente la hora de que la verdad desplace finalmente a la leyenda, por la cual ha estado dominada tanto tiempo la opinión pública.
El reconocimiento de que la clase trabajadora obtuvo en su conjunto una ventaja del surgimiento de la industria moderna es, naturalmente, del todo compatible con el hecho de que algunos individuos o grupos, de esta o de otras clases, tuvieran que sufrir por un cierto tiempo las consecuencias de esta industrialización. El nuevo orden ocasionó un cambio más rápido de las circunstancias, y el bienestar velozmente creciente era, en su mayor parte, consecuencia de la mayor rapidez de adaptación a las modificaciones de los datos que fue posible gracias al nuevo oren económico. En los sectores donde la movilidad de un mercado organizado con un alto grado de competencia fue efectiva, el ampliado campo de acción de las posibilidades compensó sobradamente la menor seguridad de ciertas actividades económicas. La expansión del nuevo orden tuvo lugar, sin embargo, lenta y desigualmente. Quedaron y han quedado ciertamente hasta hoy reductos económicos, cuya producción estaba expuesta a los azares del mercado, pero que, por otro lado, estaban demasiado aislados de las corrientes económicas principales para poder tener noticia de las posibilidades que el mercado abría en otros lugares. Son de todos conocidos los diversos ejemplos relativos a la declinación de antiguas ramas artesanas que fueron desplazadas por un proceso de trabajo mecánico (el ejemplo clásico universalmente citado es el destino de los tejedores a mano). Pero aún aquí es más que dudoso si la suma de los sufrimientos ocasionados por estas causas puede compararse con la miseria que una serie de malas cosechas podían producir en cualquier región, antes de que el capitalismo hubiese elevado considerablemente la movilidad de los bienes y del capital. La desgracia que afecta a un pequeño grupo, en medio de una sociedad floreciente, se siente probablemente más intensamente como una injusticia y un reproche, que la penuria general de tiempos anteriores, que se consideraba obra de un destino inmodificable.
Para comprender las verdaderas causas de las dificultades y para encontrar el camino por el cual pueden ser en lo posible solucionadas se necesita, ante todo, una mejor comprensión de la función del sistema de economía de mercado que la que tenían la mayor parte de los historiadores anteriores. Muchas de las cosas que se han reprochado al sistema capitalista han de ser atribuidas, en realidad, a restos o reapariciones de formas precapitalistas: a elementos monopolísticos, que o bien eran el resultado inmediato de equivocadas intervenciones estatales, o bien se hacían posibles por una defectuosa comprensión del hecho de que un orden de competencia no puede funcionar sin fricciones, sin un marco jurídico adecuado. Nos hemos ocupado de algunos fenómenos y tendencias que se reprochan generalmente al capitalismo, y que deben, en realidad, atribuirse al hecho de que no se permite que actúen debidamente sus mecanismos fundamentales. La cuestión especial de por qué y hasta qué grado su beneficiosa función se ve perturbada por el monopolismo plantea un problema demasiado vasto para que pueda decirse aquí más acerca de él.
PLANIFICACION Y COMPETENCIA
«La idea de centralizar totalmente la dirección de las actividades económicas aterra todavía a la mayor parte de la gente, no sólo a causa de la formidable dificultad de la tarea, sino aún más por el horror que inspira la idea de que todo sea dirigido desde un único centro. El hecho de que, a pesar de ello, nos movamos rápidamente hacia esa situación, se debe principalmente a que la mayor parte de la gente cree todavía que es posible encontrar algún término medio entre la competencia «atomística» y la planificación central. Nada, en efecto, parece a primera vista más plausible ni nada tiene más probabilidades de atraer a las personas razonables que la idea de que nuestro objetivo no debe ser ni la descentralización extrema de la libre competencia ni la centralización total de un plan único, sino una prudente combinación de ambos métodos. Sin embargo, el simple sentido común resulta un guía traicionero en este campo. Aunque la competencia puede tolerar alguna mezcla de regulación, no puede ser combinada en la medida que nos guste con la planificación sin que cese de operar como un guía efectivo para la producción. A su vez, la «planificación» no es una medicina que, tomada en pequeñas dosis, produzca los efectos que pueden esperarse de su aplicación integral. Tanto la competencia como la planificación central se convierten en instrumentos pobres e ineficientes si se usan en forma incompleta. Son principios alternativos empleados para resolver el mismo problema, y una mezcla de los dos significa que ninguno ha de operar realmente y que el resultado será peor que si se hubiere aceptado consistentemente uno de los dos. En otras palabras, planificación y competencia sólo pueden combinarse planificando en favor de la competencia pero no planificando en contra de ella»FRIEDRICH A. HAYEK; The Road to Serfdom
El profesor Hayek es una de las figuras más brillantes de la ciencia económica contemporánea. Nació en Viena en 1899. Fue en esa ciudad Profesor de la Universidad y Director del Instituto de Investigaciones Económicas. Emigrado a Inglaterra, desempeñó durante muchos años la cátedra de Economía y Estadística de la Universidad de Londres y fue allí elegido, en 1944, miembro de la Academia Británica. Desde 1950 vive en los Estados Unidos y es uno de los más influyentes Profesores de la Universidad de Chicago.
Ha publicado numerosos libros entre ellos: Geldtheorie and Konjunkturtheorie (1929), Prices and Production (1931), The Pure Theory of Capital (1941); Collectivist Economic Planning. En 1944, cuando se acerca a su fin la segunda guerra mundial y el mundo, influido por las corrientes emocionales y políticas de la época, se adhiere frívolamente a las ideologías colectivistas, publica su breve e impresionante obra The Road to Serfdom. Esta obra, traducida al español con el título El camino de la servidumbre, que dirige al gran público y que dedica expresivamente «a los socialistas de todos los partidos», constituye un dramático llamamiento a la reflexión y a la responsabilidad del hombre contemporáneo. En ella expone Hayek que las ilusiones y tendencias que propician la planificación colectivista conducen, por una parte, a la irracional organización de los recursos productivos y a la consiguiente pobreza de los pueblos, y abren, por otra parte, el camino de la servidumbre política y espiritual.
Recientemente, en 1960, ha publicado Hayek The Constitution of Liberty, traducida al español con el titulo Los fundamentos de la libertad. En esta obra monumental, que ha sido comparada en concepción y penetración intelectual a lo que fue, hace casi dos siglos, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, analiza, a la luz de las realidades de nuestra época, la naturaleza de la libertad, las estructuras jurídicas e institucionales que la condicionan y los grandes lineamientos que orientan la política económica y social de los pueblos.
[i] Herbert Butterfield, The Englishman and his History (Cambridge University Press, 1944), pág. 3
[ii] Loc. cit, pág. 7
[iii] Véase M. Dorothy George, The Combination Laws Reconsidered (Suplemento al Economic Journal), I (mayo 1927), págs. 214 a 228. W. H. Hutt, The Theory of Collective Bargaining (Londres, P. S. King and Son, 1930) y The Economist and the Public (Londres, J. Cape, 19363; L. C. Robbins, The Economic Basis of Class Conflict (Londres, Macmillan and Co., 1939) y The Economic Causes of War (Londres, J. Cape, 1939); Walter Sulzbach, «Capitalistic Wormongers» A Modern Superstition (Public Policy Pamphlets, núm. 35, Chicago, University of Chicago Press, 1942); G. J. Stigler, Competition in the United States, en Five Lectures on Economic Problems (Londres y Nueva York, Longmans, Green and Co., 1949); G. Warren Nutter, The Extent of Enterprise Monopoly in the United States, 1899, to 1939 (Chicago, University of Chicago Press, 1951); ver también, sobre la mayor parte de estos problemas, los escritos de Ludwig von Mises, especialmente su Gemeinwirtschaft (Jena, Gustav Fischer, 1922).
[iv] Guido de Ruggiero, Storia del liberalismo europeo (Bari, 1925), traducido al inglés por R. G. Collingwood (Londres, Oxford University Press, 1927), pág. 47 y, especialmente, pág. 85. Es interesante que Ruggiero parece haber tomado principalmente los hechos que cita de otro historiador considerado liberal, Elie Halévy, si bien Halévy no los describe nunca en forma tan tosca.
[v] J. H. Clapham, And Economic History of Modern Britain (Cambridge, 1926, I. 7)
[vi] J. L. y Barbara Hammond, The Bleak Age (1936) (edición revisada, Londres, Pelican Books, 1947), pág. 14.
[vii] Frederick Watkins, The Political Tradition of the West (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1948). pág. 213.
[viii] Bertrand Russell, The Impact of Science on Society (Nueva York, Columbia University Press, 1951), págs. 19-20.
[ix] Véase M. C. Buer, Health, Wealth and Population in the early Days of the Industrial Revolution (Londres, G. Routledge and Sons, 1926).
[x] Esta carta está citada por «Reuben», A Brief History of the Rise and Progress of the Anti-Corn-Law League (Londres 1845). Mrs. Cooke Taylor, que era, al parecer la esposa del radical doctor Cooke Taylor, había visitado la fábrica de Henry Asworth, en Turton, cerca de Bolton, situada en un distrito todavía rural que, por lo tanto, era probablemente más atractivo que algunos de los distritos industriales urbanos.
[xi] Solamente para mostrar la posición general de esta escuela citaremos una característica manifestación de uno de sus más conocidos representantes, Adolf Held. Según su descripción, Ricardo fue un autor «bajo cuya mano la Economía ortodoxa se convirtió en una dócil sirvienta de los intereses del capital mobiliario», y su teoría de la renta estaba «dictada simplemente por el odio de los capitalistas del dinero a la clase de los propietarios rurales» (Zwei Bücher zur sozialen Geschichte Englonds, Leipzig, Duncker und Humblot, 1881, pág 176).
[xii] Una buena descripción de la atmósfera política general que prevalecía bajo los economistas de la escuela histórica alemana, se encuentra en el libro de Ludwig Phole, Die gegenwärtige Krise in der deutschen Volkwirtschaftslehre (Leipzig, 1911).
[xiii] Véase, en relación con esto, mi artículo The Intellectuals and Socialism, en la University of Chicago Law Review, vol XVI (1949).