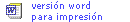 |
Año: 14, Enero 1972 No. 261
SOCIEDAD FEUDAL Y CAPITALISMO
Ludwig von Mises
N. D. Tomado del libro «LA. MENTALIDAD ANTICAPITALISTA», L. von Mises
Es costumbre muy corriente asimilar los empresarios y capitalistas a los nobles de la sociedad feudal. La comparación se basa en la riqueza de ambos grupos frente a la penuria en que viven sus semejantes. Sin embargo, al establecer este paralelo se pasa por alto la diferencia fundamental que existe entre la riqueza de una aristocracia de tipo feudal y la riqueza «burguesa» o capitalista.
La riqueza de un aristócrata no es un fenómeno del mercado; no deriva del hecho de haber suministrado bienes a los consumidores, quienes no pueden anularla ni siquiera modificarla en lo más mínimo. Procede del botín o de la liberalidad de un conquistador. Desaparece por la revocación del donante o porque se la apropie otro conquistador; o puede ser disipada por un pródigo. El señor feudal no se halla al servicio de los consumidores y es inmune al descontento del pueblo llano.
Empresarios y capitalistas deben sus riquezas a la clientela que patrocinó sus negocios. Fatalmente se empobrecen en cuanto nuevos concurrentes les suplantan sirviendo de modo mejor y menos caro al mercado consumidor.
Este ensayo no pretende analizar las circunstancias históricas que originaron las castas y estamentos ni la clasificación de las gentes en categorías hereditarias de diferente rango, derechos, privilegios o incapacidades legalmente santificados. Tan sólo importa señalar que las instituciones feudales resultan incompatibles con el sistema capitalista. Su abolición y el establecimiento del principio de igualdad ante la ley derribó las barreras que impedían a la humanidad gozar de los beneficios que proporciona la propiedad individual de los medios de producción y la empresa privada.
En una sociedad basada en jerarquías, castas y estamentos, la posición de cada individuo se halla prefijada. Cada uno nace adscrito a una categoría determinada y su posición en la sociedad viene regulada rígidamente por las leyes y costumbres que le imponen concretos privilegios, deberes ineludibles y precisas limitaciones. En raras ocasiones la buena o mala fortuna puede elevarle o rebajarle de categoría, pero generalmente las condiciones de los distintos miembros de una clase sólo mejoran o empeoran al cambiar las condiciones de todo su brazo. El individuo no es primordialmente ciudadano de una nación, es miembro de un estamento (Stand, état) y sólo como tal aparece indirectamente integrado en el cuerpo de su nación. Ningún sentimiento de comunidad experimenta ante un compatriota que pertenece a otra clase. Sólo percibe el abismo que le separa del ajeno rango. Estas diferencias se reflejaban en el lenguaje y en el vestido. Bajo el ancien régime, los aristócratas europeos hablaban preferentemente francés. El tercer estado empleaba la lengua vernácula, mientras que las clases más humildes de la población urbana y los campesinos se aferraban a dialectos locales, jergas y argots que a menudo resultaban incomprensibles para la gente educada. Las distintas clases vestían de manera diferente. Bastaba examinar el aspecto exterior de un desconocido para saber a qué estamento pertenecía.
La principal objeción que los admiradores de los «felices tiempos pasados» oponen al principio de igualdad ante la ley es el haber abolido los privilegios de clase y rango social. Aseguran que ha «atomizado» la sociedad, transformando las agrupaciones «orgánicas, en masas amorfas. Las multitudes son ahora soberanas y un sórdido materialismo ha arrinconado las nobles normas que regían la vida en los tiempos pasados. Poderoso caballero es Don Dinero. Personas carentes de valía son ricas y nadan en la abundancia, mientras que otras meritorias y dignas tienen vacíos los bolsillos.
Esta crítica supone implícitamente que bajo el ancien régime los aristócratas se distinguían por su virtud y debían su categoría y sus rentas a su mayor cultura y superioridad moral. Sin entrar a valorar conductas, el historiador no puede menos de hacer notar que la alta nobleza en los principales países europeos se hallaba integrada por los descendientes de soldados, cortesanos y «cortesanas» que, con ocasión de las luchas religiosas y políticas de los siglos XV y XVI, fueron bastante sagaces para sumarse al partido que resultó vencedor en su país. Aunque los enemigos del capitalismo, conservadores y «progresistas, discrepan al valorar las antiguas normas de vida, están concordes en condenar los principios en que se basa la sociedad capitalista. Estiman que no son los hombres de méritos quienes adquieren riqueza y prestigio, sino personas frívolas e indignas. Ambos grupos persiguen como objetivo la sustitución de los métodos evidentemente injustos, que prevalecen bajo el laissez faire capitalista, por otros sistemas de distribución más equitativos.
Ahora bien; nadie pretende que bajo el capitalismo sin trabas prosperen quienes aplicando criterios de valoración espiritual deberían ser los elegidos. La democracia capitalista del mercado no premia a las gentes en razón a sus «verdaderos» méritos, virtudes personales o excelsitud moral. No prospera el individuo porque su actuación conforme con cánones «absolutos» de justicia, sino como consecuencia del aprecio que dicha actuación merezca a los ojos de sus semejantes, quienes toman en consideración como medidas exclusivas sus deseos, necesidades y aspiraciones personales. En esto consiste precisamente la democracia del mercado. Los consumidores son soberanos y exigen ser complacidos.
A millones de personas les gusta la Pinkapinka, bebida preparada por la Compañía Internacional Pinkapinka. Millones disfrutan con las novelas policíacas, las películas de misterio, los periódicos sensacionalistas, las corridas de toros, el boxeo, el whisky, los cigarrillos, el chicle. Millones de votantes apoyan a gobiernos deseosos de armarse y de provocar guerras. Pues bien, se enriquecen precisamente aquellos que del modo mejor y más barato proporcionan satisfacción a tales apetencias. En la economía de mercado lo que cuenta no son las teóricas valoraciones, sino las efectivas apreciaciones expresadas por las gentes comprando o absteniéndose de comprar.
Al descontento que se queja de la injusticia del sistema de mercado, cabría replicarle a manera de consejo: «Si desea usted hacerse rico procure complacer al público ofreciéndole algo que resulte más barato o que apetezca más. Intente superar a la Pinkapinka elaborando otra bebida. La igualdad ante la ley de faculta para competir con cualquier millonario. En un mercado no perturbado por medidas restrictivas del gobierno, sólo de usted depende superar al rey del chocolate, a la estrella de cine o al campeón de boxeo. Ahora bien; usted no es menos libre, si así lo estima mejor, para despreciar la riqueza que podrá alcanzar en la industria textil o en el boxeo profesional a cambio de la satisfacción que tal vez obtenga componiendo poemas o redactando ensayos filosóficos. En este caso, naturalmente, no reunirá usted tanto dinero como ganan quienes se ponen al servicio de la mayoría». Porque tal es la ley de la democracia económica del mercado. Los que satisfacen las apetencias de las minorías obtienen menos votos dólares que los que se pliegan a los deseos del mayor número de personas. Cuando se trata de ganar dinero, la estrella de cine supera al filósofo y el fabricante de Pinkapinka al compositor de sinfonías.
Es importante advertir que la posibilidad de obtener las recompensas otorgadas por la sociedad se encuentra al alcance de todos por tratarse de un supuesto consubstancial a la economía de mercado. Pero ello, no obstante, no cabe suprimir o alivias las desventajas congénitas con que la naturaleza discrimina a muchos humanos; no puede modificarse la circunstancia de que muchos nazcan tarados o se incapaciten posteriormente. El ámbito en que cada uno puede evolucionar se halla rígidamente predeterminado por sus características biológicas. Un abismo infranqueable separa a quienes piensan por cuenta propia de aquellos que son incapaces de discurrir.