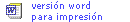 |
Año: 25, 1983 No. 541
N. D. El presente artículo es extracto de la conferencia «La Moral del Lucro» que el autor dictó recientemente en la Asociación de Gerentes de Guatemala. El Dr. Armando de la Torre es profesor universitario con títulos de varias universidades del mundo y ha enseñado en Italia y los EE.UU. Ha dado conferencias y efectuado publicaciones sobre temas de filosofía social en varios países. Desde hace cuatro años es director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín.
LA ÉTICA DEL LUCRO
Por Armando de la Torre
Con frecuencia se oyen ataques, unos abiertos y otros velados, contra el lucro. Para los hombres y mujeres condicionados por el modo de pensar marxista, probablemente no hay palabra en el vocabulario social de connotación emocional más sucia que la de lucro, sinónimo, para ellos, prácticamente, de plus valía o explotación del que trabaja por el que no trabaja.
Para los propugnadores del evangelio Social de principios de siglo y la Teología de liberación de hoy, parece que el lucro epitomiza lo que de peor aflora en el hombre al relacionarse con otros hombres.
Detrás de todo esto hay una larga historia de mal entendidos y de, -¿por qué no decirlo?- muchas veces de obstinada ignorancia.
Por Ética entendemos el estudio de la acción deliberada desde el punto de vista de lo que debe ser moralmente, no de lo que es. Ese debe ser de la conducta moral entraña dos grandes áreas de debates: la de los valores a realizar y la de las fuentes de la obligación moral. Yo me atendré a la primera de ellas.
Por lucro se entiende aquí lo que comúnmente se tiene como tal: lo que resta en caja después que se han pagado todas las facturas.
El lucro empresarial, históricamente hablando, es un elemento de la economía de mercado, en cuanto ésta se contradistingue de una consuetudinaria o de una de mandatos, es decir, en cuanto el mercado surge identificado desde un primer momento con el grupo de personas especializadas en el intercambio de bienes y servicios que por eso se llaman mercaderes.
Todo esto es imposible sin libertad de contratación. Pero tampoco lo es sin una garantía de obligatoriedad de ciertas reglas de juego, las dos principales de las cuales son: el respeto a la propiedad privada y el atenerse ambas partes a lo libremente contratado.
La necesidad de reglas plantea el primer gran problema para los mercaderes: el someterse a soberanos que refuercen con su poder coactivo la obligatoriedad de los contactos, y el subordinarse, simultáneamente, a los juicios de valor de los profetas y sacerdotes de las vanas religiones constituidas. Es decir, que son los no mercaderes quienes van a decidir y valorar, más allá de las propias decisiones y valoraciones de los mercaderes, el cómo y el para qué de la actividad mercantil.
Y no es menos obvio que el hombre mensajero o custodio de lo divino tenderá a ver el mismo proceso desde la exclusiva perspectiva del consumidor, y no de la del productor o del intermediario.
Siendo ello así, las transacciones para intercambio de lo producido y su ampliación en las operaciones de ahorro, inversión y crédito les resultarán mucho más misteriosamente remotas y sospechosas, que las mismas exacciones fiscales del monarca, tan destacadas por todos.
Las principales objeciones que muchos teólogos han levantado modernamente contra el concepto y la práctica del lucro y que, desde otras premisas, esta vez materialistas y ateas, comparten también los ideólogos marxistas y los socialistas en general, son:
1) La motivación del lucro reconoce la prioridad suprema al egoísmo, y no al servicio al prójimo.
2) La competencia de los que buscan lucrar en el mercado es la antítesis de la cooperación; sustituye la confianza mutua por la hostilidad mutua; hace a los hombres mentir y engañar y, en ocasiones, hasta matar.
3) Un sistema de lucro resulta en grandes desigualdades económicas y sociales, lo que da el poder a unos pocos de explotar a los demás. Esto es una afrenta al clamor universal por la justicia, y además, despersonaliza al hombre al dejarlo a la merced de los vaivenes impersonales del mercado, al mismo tiempo que mina las bases de la compasión hacia los que fallan y fracasan en la carrera competitiva.
4) El lucro alimenta nuestras tendencias materialistas, que hoy se traducen en un consumerismo desenfrenado, o sea, en la obsesión por tener más a cambio de ser menos.
5) Lleva, además, el sistema donde el lucro es permisible, al menor aprecio y aun a la hostilidad hacia la actividad reguladora del Estado, que, a sus ojos, es el encargado de velar porque el bien común prime a fin de cuentas sobre el particular.
¿Es esto así?
De ninguna manera.
Para refutar esas aserciones, permítaseme extenderme algo en las siguientes consideraciones:
1) Un sistema de ganancias (o pérdidas, que también ellas son parte del mismo) es un instrumento moralmente neutro para la formación de capital. Sin lucro, tampoco podrían darse esas otras actividades no-lucrativas, tan alabadas con tanta santimonia, sea el culto religioso, la beneficiencia hospitalaria o aun el mero hecho de gobernar. Porque de alguna parte ha de salir el dinero para sufragarlas.
2) Un sistema de lucro y pérdidas es resultado de la libre iniciativa de dos o más individuos que entran pacíficamente en obligaciones mutuas, de su entera y libre voluntad. Es decir, que el ámbito de la actividad lucrativa se extiende hasta donde llega el ámbito de la libertad. Y es bien sabido que sin libertad se extingue la responsabilidad moral o ética. Por lo tanto, sólo en un sistema productivo, donde se acepta el riesgo de lucrar o perder, se puede aspirar a ser éticamente bueno o malo, tener una conducta moralmente aceptable o rechazable. Por el contrario, en un sistema donde el lucro (o la pérdida) del individuo es hecho imposible por la voluntad política de los que detentan la fuerza, cesa, en esa misma proporción, aun el mero concepto de toda conducta ética.
3) Sólo lucra quien bien sirve a los consumidores desde el punto de vista de los consumidores. La imaginación popular olvida este punto y se pinta cuadros fantásticos de las supuestas enormes ganancias de las grandes empresas. Históricamente hablando, la tajada del león del precio al consumidor va a retribuir al factor trabajo. Cuando una compañía o corporación logra lucrar, de una tercera parte a una mitad del lucro que le queda después de tributar al Estado, normalmente, de reinvertir en la empresa. La misma experiencia histórica muestra que a largo plazo y con una tasa de inflación inferior al 4%, las utilidades de las empresas ya de largo tiempo establecidas oscilan entre un 3 y un 6% sobre el total de ventas.
Una equivocación muy popularizada por ciertos demagogos es la de que las utilidades o ganancias han sido añadidas por el productor y el intermediario al precio de venta, a costa del consumidor. Nada más falso. En realidad, lucra quien ha logrado deducir ese lucro de los costos de producción, generalmente gracias a una mayor eficiencia en la asignación de los recursos. De lo contrario, muy probablemente, sería barrido del mercado por sus competidores más eficientes y en un lapso más o menos breve.
Dejado a sí mismo, el mercado amplía la oferta y baja los precios, y el consumidor resulta siempre de este proceso el mejor servido.
4) El poder tiende a corromper -decía Lord Acton- y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esta frase lapidaria, producto de una larga y dolorosa experiencia de la raza humana, apunta hacia otra de las importantes ventajas que desde la perspectiva exclusivamente ética ofrece el sistema de lucro y pérdidas.
En el mercado libre nadie está asegurado en un poder que lo pueda hacer peligroso para la libertad ajena, por muy nobles o innobles que sean sus motivos En cambio, cuando el mercado es absorbido por las prioridades políticas de los que detentan el poder público, los peores -como dice Hayek- llegan a la cúspide Y es que en la medida en que el poder se hace más abarcador y total, más seductor se vuelve para los ambiciosos sin escrúpulos, como lo atestiguan las dictaduras totalitarias de nuestros días. El mercado, por necesidad, descentraliza el poder y somete a quienes lo logren a que redoblen sus esfuerzos diarios para mantenerse en el favor del voto anónimo e inmisericorde de los consumidores.
5) En una sociedad de mercado libre, cada uno adquiere los bienes y servicios que él puede pagar con la oferta, por su parte, de otros bienes y servicios.
El sistema de mercado distribuye los bienes con una justicia aproximada, según la utilidad marginal que para la producción tienen sus varios factores (la tierra, el capital, el trabajo y la iniciativa empresarial). Esta justicia distributiva del mercado es viciada cada vez que los grupos de presión, ya sean los empresarios industriales o agrícolas, ya sean los sindicatos obreros, multiplican, a través del Estado, las tarifas, aranceles, cuotas, subsidios y demás barreras desalentadoras de la competencia y,por tanto, obstaculizadoras de un servicio de mejor calidad y menor precio, al consumidor.
6) En contra de la tesis de la dialéctica marxista y del darwinismo social, otrora tan en boga, de que el progreso es el fruto del conflicto, la experiencia enseña todo lo contrario; que el progreso es el fruto de la cooperación pacífica Y en las sociedades donde los hombres puedan perseguir su lucro pacífica y honradamente, la cooperación ha llegado a su cúspide humana.
7) Un hecho indiscutible para todos es el de la abundancia generada por la productividad del mercado. El mismo Marx se hizo loas de ello en el Manifiesto Comunista. La realidad comparativa de los mercados más libres con la de las más rígidamente centralizados del bloque socialista, nos muestra a todas luces la superioridad de un sistema de riesgos a la hora de satisfacer las demandas del consumidor. La tesis de la abundancia material fue expuesta por los primeros socialistas -por Marx llamados utópicos- como ventaja ética sobre el mercado creador de las masas urbanas depauperizadas de los primeros años de la Revolución Industrial.
La evidencia histórica ha mostrado exactamente lo contrario Y las migraciones contemporáneas de millones de personas de los países sin riesgos detrás de la cortina de hierro a este lado de la misma lo confirman. El problema del hambre y de la pobreza ha comenzado a ser un tema para los textos de historia en las sociedades que se desarrollaron en alas del riesgo, para continuar siendo una realidad devastadora en aquellas otras, como las nuestras, donde se antepone por mucho la seguridad del ingreso a la aventura de acrecentarlo.
Generalmente, los enemigos de todo aquello que se encierra en el logro de un lucro contable (pues los hay intangibles, como los de la verdad, la belleza o la bondad), son hombres y mujeres muy preocupadas por los fines últimos de la actividad humana. Sacerdotes, intelectuales y artistas tienden a preocuparse por esos valores llamados por algunos intrínsecos que no suelen tener nada de utilitarios, al menos para esta vida. Son contemplativos por idiosincrasia, poco habituados al rudo dar y tomar de los mercados y la acción.
En cambio, los defensores del riesgo de lucrar o perder tienden a ser, por lo general, más bien hombres de acción, hombres de medios, que tienen la puntillosa y molesta costumbre (para los hombres de valores) de desinflar con sus preguntas prosaicas de costo/beneficio o de rentabilidad a corto o mediano plazo las burbujas de ilusión creadas por los primeros.
A ello hay que añadir el desconocimiento que se tiene de los costos de oportunidad de los que lucran. Esos costos son, para muchos, tan altos, que prefieren refugiarse en la seguridad de un ingreso menor pero constante. Son los eternos asalariados. Son también los que muchas veces se quejan de la injusticia del galardón del lucro excesivo que derivan los arriesgados, los hombres de empresa, cuando el éxito corona sus esfuerzos muchas veces heroicamente disciplinados.
Nuestra sociedad ha crecido en los últimos sesenta años en un ambiente de ataques incesantes al riesgo, a la aventura, a la explosión, en una palabra, a la libertad individual. La panacea que se nos ha propuesto una y otra vez es la de la seguridad entre iguales, es decir, la seguridad del rebaño, donde el rasero de lo alcanzable no se mide por el de los que triunfan sino por el de los que fracasan, o, al menos, no se atreven al riesgo de un fracaso.
No es de sorprender, pues, que nuestro siglo nos haya regalado repetidas veces las dictaduras totalitarias, la inflación galopante y el resentimiento terrorista, que han sido y son la negación de todos los valores éticos de nuestra cultura. Es el miedo a la libertad del que nos previene Eric Fromm.
Y que las idiosincrasias a veces antipáticas de los que lucran no nos hagan perder de vista quién de veras sirve y quién de veras es el servido, que somos todos, por que todos consumimos.