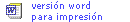 |
Año: 38, 1996 No. 821
N. D. Director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, desde 1977. Antiguo Prefecto de Estudios del Seminario Latinoamericano en Roma y Profesor de Sociología, Filosofía y Religión en cinco «coIleges» en los Estados Unidos. Ha realizado estudios en Periodismo, Derecho, Filosofía, CIásicos y Teología. La presente es una conferencia brindada con motivo del XXV Aniversario de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, 14 de agosto de 1996.
La Mengua de la Vida Ética por la Intervención Corrupta del Estado en el Mercado
Por Armando de la Torre
Dado que incluyo algunos conceptos claves en el largo título que encabeza la siguiente reflexión permítasenme unas brevísimas explicaciones sobre lo que entiendo por ellos.
Por Etica me refiero al conjunto de normas de la conducta que la hacen moralmente aceptable a todos desde la perspectiva de algún fin último en la vida humana Dios, la felicidad, el orden social justo, la preservación de a naturaleza racional del hombre, la cooperación pacífica, etc. Como tal, responde a motivaciones conscientes de fuerte intensidad emocional que se traducen a la severidad de las sanciones con que se castiga cada violación de sus preceptos. A la Ética la veo aquí desde el ángulo del «individualismo metodológico», esto es, desde el supuesto de que son los individuos, no las abstracciones de grupos, los responsables últimos del bien o el mal que se haga.
A la Etica sus tratadistas habitualmente le reconocen dos grandes campos de estudio: el de la escala de los valores y el de la fuente de la obligación moral.
En el primero se discuten aquellos valores tenidos por supremos para la convivencia pacífica entre los hombres. Así, la prohibición de no matar pretende resguardar el valor de la vida; la de no robar, el de la propiedad; la de no mentir, el de la verdad; la de no adulterar, el de la paternidad. «Acontrario sensu», el mandato de honrar padre y madre o de dar al César lo que es del César se endereza a fomentar los valores respectivos de la piedad filial o del cumplimiento con los deberes ciudadanos. A un lado dejo los llamados «consejos de perfección», reunidos en el Evangelio principalmente bajo e! nombre genérico del «Sermón del Monte> y en otros incidentes y parábolas de la vida de Jesús, que son más bien invitaciones a una vida de superior generosidad para con Dios y con el prójimo (como el menosprecio de las riquezas o la renuncia a la vida de familia).
Creo oportuna ora observación con respecto a los valores: se afirma a veces que todos los valores son relativos. Esto es una equivocación; lo relativo no son los valores, al menos no todos ellos, sino sus escalas, es decir, la importancia relativa que les asignamos en un rango, según su mayor o menor importancia en el que estén engarzados.
Otro punto importante: los problemas éticos no suelen ofrecérsenos reducidos a una simple elección entre un bien y un mal moral indubitables, sino como dilemas difíciles de resolver entre dos bienes, de los cuales uno habría de ser sacrificado, o entre dos males, de los que uno habría de ser deliberadamente escogido.
En cuanto al segundo campo importante del estudio de la Etica, el de la fuente de la obligación moral, con ello se quiere responder a la pregunta: ¿por qué he de preferir el bien al mal, o lo más bueno a lo menos bueno, o lo menos malo a lo más malo?
Este cuestionamiento devino inaplazable cuando se introdujo en el mundo mediterráneo clásico de Roma y Grecia la concepción semita de un Dios Creador que interviene personal y continuamente en la naturaleza y en la historia. Un Dios, por tanto, que se erige en la conciencia íntima de cada individuo como el rasero inapelable de la obligación moral. De ahí que se haya insistido en que el cristianismo le abrió a la moral una interioridad que había estado ausente en os tratados de los grandes pensadores de la Antigüedad. Por eso distinguimos hoy entre dos enfoques fundamentalmente diversos al discutir el tema del sentido de la obligación moral: el categórico y el prudencial.
El primero se ubica dentro de las grandes cosmovisiones monoteístas del Judaísmo, el Cristianismo y el lslam y en él las intenciones del agente al actuar son las determinantes decisivas del sello moral, bueno o malo, de cada acción. Una versión racionalista y no teísta de lo mismo, debida al pensador del siglo XVIII Emmanuel Kant, el imperativo categórico, no vale la pena analizarla en este breve ensayo.
En el segundo, el sistema ético prudencial, las consecuencias de nuestros actos que se perciben como buenas o malas, más que nuestras intenciones, deciden de la calidad moral bondadosa o malévola de cada acto. He de apresurarme a añadir que las reflexiones teóricas sobre la conducta en el marco del mercado suelen ser abrumadoramente de la índole prudencial, no de la categórica.
Una razón para esto último parece en parte residir en el hecho de que la sociedad abierta, la sociedad competitiva basada en la división del trabajo, es un fenómeno relativamente reciente y en algunos casos posterior al surgimiento de las grandes corrientes morales del monoteísmo, con sus valores centrados más bien en las sociedades cerradas de la familia y de la tribu.
En la perspectiva prudencial, el mercado y el Estado, por otra parte, son dos medios muy diversos para lograr la cooperación que se considera moralmente deseable entre hombres civilizados: el mercado es un proceso de intercambios voluntarios, es decir, pacíficos, que institucionalizamos en los contratos, y donde ambas partes iguales entre sí ganan. según las respectivas utilidades subjetivas <«marginales» las llaman los economistas) de lo que ceden y de lo que adquieren. Un juego suma-positivo, como se dice hoy día. El Estado, en cambio, es otra manera de cooperación, esta vez obligatoria, según una jerarquía de prioridades fijadas unilateralmente por la autoridad pública, de donde puede resultar aplicable el famoso aforismo de Montaigne: «La ganancia de un hombre es la pérdida de otro». Un juego suma-cero, en la misma jerga de las Ciencias Sociales contemporáneas.
El Estado, en cualquiera de sus manifestaciones históricas (la polis, el Imperio, la nación), ha pretendido esencialmente responder a aquellas necesidades básicas de los individuos de protección efectiva y aproximadamente igual en sus personas y en sus bienes contra otros de dentro o de fuera de la comunidad organizada, y también de dirimir los conflictos inevitables que surgen entre ellos, por medio del monopolio de la coacción y de su aparato de la administración de la justicia.
Pareciera que no hubiera de ofrecérsenos problema moral alguno en conciliar estas dos formas simultáneas de cooperación entre los hombres.
Desgraciadamente como nos lo recordara Lord Acton. «el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente». Al Estado se le reserva el monopolio del uso de la fuerza para que pueda satisfacer más eficientemente esas necesidades individuales y colectivas de protección y justicia. Pero la imperfección de nuestra naturaleza, que busca siempre economizar esfuerzos aunque sea a costa del bienestar ajeno, ha llevado una y otra vez, en todas las latitudes del globo, al abuso de ese poder estatal, es decir, a la corrupción del mero monopolio coactivo. Por eso los whigs de la guerra civil en la Inglaterra del siglo XVII entre el Parlamento y el Rey insistieron, sobre todo por boca de John Locke, en que habría de establecerse límites bien estrechos y precisos al ejercicio de ese poder. De ahí también la corriente constitucionalista moderna con la que todos estamos hoy tan familiarizados y su ulterior refinamiento en el concepto contemporáneo del Estado de Derecho.
Por corrupción, por lo tanto, entiendo entonces el desvío de recursos ajenos para fines. Que no son los de la aprobación de aquellos ciudadanos que los generaron sino para otros que arbitrariamente fijan en su propio beneficio quienes se alzan con el poder de consumirlos, ya sea por serles accesible el uso o la amenaza del uso de la fuerza estatal, ya, quizás con mayor frecuencia, por el recurso al engaño político.
Las manifestaciones hodiernas de esta corrupción son variadísimas; los sistemas totalitarios de los que hemos sido testigos durante este siglo y de los que todavía nos queda como botón de muestra el totalmente corrupto que impera en Cuba han sido su expresión más extrema. En ellos la persona ha quedado degradada como en toda esclavitud- a la función de meras herramientas para los fines del poderoso de turno. Pero ya a las puertas del tercer milenio nos queda esa otra versión corruptora, más insidiosa y diseminada, del Estado que se entromete en las relaciones contractuales entre individuos y que conocemos eufemistamente como el «Estado benefactor» (Welfare state, Wohlfartstaat).
Este se nos ha hecho presente en todos los rincones del planeta, en unos más y en otros menos. Su objetivo declarado es la redistribución niveladora de la riqueza ya generada y distribuida pacíficamente por el mercado, vía impuestos progresivos. por ejemplo, o la protección a empresarios, el tutelaje de los obreros o de los grupos étnicos, la erección de monopolios legales (es decir, los que vedan por la ley el acceso a otros competidores), la multiplicación de regulaciones que eleven los costos de transacción y orillen hacia la informalidad a los posibles nuevos oferentes, o aun los ahoguen del todo, los controles de precios a granel, o inclusive a través de la mediación del más inmoral de los fraudes monetarios: la inflación.
Al fondo de todo ello anida con demasiada frecuencia la fea mancha moral de la envidia y, por supuesto, la arrogancia, con razón llamada fatal por Hayek, de quienes desde el poder creen saben mejor que los demás lo que a los demás conviene o lo que los demás deberían preferir.
El mercado, se ha visto una y otra vez, distribuye lo que se produce con una justicia aproximadamente proporcional a lo que cada uno aporta a la producción. Aquí quiero subrayar la legitimidad moral del lucro empresarial, que hace, sólo él, posible a mediano plazo la existencia de la retribución a los otros factores de producción en la forma de rentas para el terrateniente, salarios para el obrero, intereses para el capitalista, y hasta impuestos para el gobierno, sin contar las donaciones adicionales para las instituciones de beneficencia. Además, la competencia que le es cosubstancial disciplina moralmente a todos los en él involucrados y facilita esa autocorrección de nuestros excesos que tan rara vez vemos lograda en los ámbitos de las jerarquías del poder político.
En todo ello poco cuentan prudencialmente las intenciones morales con respecto a los fines últimos, como los sentimientos de amorosa solidaridad, que se les pretende imponer con las ficciones de nuevas «virtudes» como la de la tan mentada justicia «social», o la delimitación de un bien «común» independientemente de la suma de los bienes particulares de los individuos que integren una sociedad libremente organizada y que busquen racionalmente maximizar sus beneficios y minimizar sus costos.
Esta preocupación con fines últimos no abiertos al análisis racional ha llevado al descuido inmoral de las verdaderas funciones del Estado: asegurar la estricta observancia de los contratos, el respeto igual a los derechos de todos, sobre todo los de la propiedad y sucesión, el apego minucioso a las normas del debido proceso en los conflictos de interpretación, de esperar entre hombres limitados e imperfectos, condiciones más que suficientes para esa virtud de la justicia a secas entre hombres dispuestos a cooperar pacíficamente intercambiando recursos por definición siempre escasos y que nunca nos resultan accesibles sin un dispendio de esfuerzo tenaz. A esto se refería D. H Robertson cuando hace unos años se preguntaba «¿What does the Economist economize?» (Economic Commentaries, London: Staples, 1956, p. 148). Al identificar las reglas de la conducta en el mercado, los economistas nos ahorran el tener que apelar a la buena voluntad del creyente, su amor a Dios y al prójimo, al intencionalismo moral, en fin, en nuestros actos, que son de la esfera íntima y ciertamente bienvenida de la moral categórica, pero también, como resortes de la acción, de entre los recursos más escasos. Y como ese «ahorro» se ejecuta a través del Derecho vigente, por ello mismo había adelantado Jellinek que el Derecho es «un mínimo de moral »
Después de más de un siglo de ensayos, a veces heroicos, y a un costo en sufrimiento humano inmensurable, de intentar sustituir por el Evado, con su planificación central del bienestar igual para todos, aquel otro bienestar desigual resultado de aportes en el mercado desiguales, por fin parece que la humanidad comienza a aprender de sus errores.
La tendencia a reducir la intromisión enormemente exagerada de los políticos en los procesos del mercado empieza por devolver a los hombres al menos parte de su autonomía moral, que es lo mismo, a la adversa, que decir que empieza por reconocérles otra vez su responsabilidad individual de laborar por el propio bienestar y de no constituirse una carga para los demás.
Esa sostenida intromisión, en sus orígenes socialistas, intencionadamente «benefactora», durante más de un siglo hoy se ve con claridad, ha pervertido la ley en una herramienta para que unos a otros nos expoliemos, como lo explicara Federico Bastiat en su conocido ensayo; ha minado, además esa célula imprescindible del tejido social, la familia, al expulsar al hombre del hogar para que a la mujer y a los hijos les pueda llegar el cheque estipulado por las agencias estatales de asistencia, a costa de los demás contribuyentes; ha desalentado la creación del empleo al confiscar progresivamente la propiedad de los que se han mostrado más eficientes en satisfacer las necesidades de los consumidores como ellos lo prefieren; ha consagrado el parasitismo de los buscadores improductivos de rentas validos de las inmorales maniobras monetarias a corto plazo de los Bancos Centrales; ha desalentado en todos la visión del largo plazo, de la que depende el ahorro, mientras ha alentado el despilfarro irresponsable de lo acumulado: ha engañado a los incautos, manoseado a los débiles y triturado en cada uno el sentido personal del deber para con nosotros mismos y para con quienes de nosotros dependen, ha pisoteado, en fin, nuestra dignidad de adultos, y nos ha mantenido así aherrojados en una pobreza mayor de aquella que debiéramos sufrir a estas alturas, mientras que embotado en muchos la sagacidad para aprovechar las oportunidades de mejorar, con el resultado todavía más entristecedor de mantenernos más violentos de lo que nuestras frustraciones de convivencia justifican.
La hemorragia legislativa de controles acaba por hacer del ciudadano obediente a la ley un delincuente en contra de su voluntad, so pena de no sobrevivir en el mercado competitivo.
Es precisamente en nombre de la integridad moral y ética de cada quien por el que hoy tantos clamamos por un regreso al orden espontáneo y libre de las transacciones pacíficas del mercado y por el restablecimiento de frenos enérgicos a la expansión ilimitada del recurso a la fuerza y al engaño por parte de los que manejan la cosa pública, en una reafirmación táctica de nuestra parte del principio moral tan olvidado de que el fin no justifica los medios.
Es para que cada uno de nosotros pueda en lo intimo de su conciencia rendir culto a Dios como lo creamos más procedente, dar generosamente de lo nuestro a quien consideramos más necesitado, llorar solidariamente como adulto con el que llora y reír con el que ríe, para que nos sea otra vez posible crear, innovar, explorar, estudiar, emprender racionalmente según nuestras respectivas ventajas comparativas, es precisamente por todo eso, por un resurgimiento generalizado del bienestar sobre bases ética y morales, y no por el bienestar de pequeñas minorías violenta o engañosamente privilegiadas, que hoy nos alzamos desde premisas exclusivamente morales por la mayor libertad posible de mercado bajo reglas iguales para todos.
Siempre se supo ex post facto que las decisiones políticas tienen efectos en el nivel del progreso social y económico de los pueblos, pero hoy vemos con una visión «ex ante facto», es decir, de anticipación, la urgencia moral de prever las consecuencias que cualquier legislación o decisión ejecutiva en nombre del Estado pueda tener en el nivel de las iniciativas individuales moralmente sanas y productivas.
La tan llevada y traída corrupción en la vida pública cotidiana se vería enormemente disminuída si se practicara la justicia a secas y no se pretendiera ingenuamente diseñar toda la sociedad según un conocimiento que inevitablemente siempre habrá de estar disperso por toda la sociedad.
Es eso lo que nos enseña, entre otros, la novísima escuela de opciones públicas, iniciada por James Buchanan y Gordon Tullock. A lo mismo apuntan las variantes de las corrientes de análisis económico de lo normativo, sea la moral o el Derecho. Eso es lo que queremos ver hecho extensivo al campo de la política, en un intento de dos vías: también el análisis ético de lo económico, lo político y lo jurídico.
Lo que pareciera confirmar hoy directamente la sabiduría de ayer Thomas Jefferson:
«El gobierno que gobierna menos es el mejor».