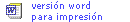 |
Año: 43, Febrero 2001 No. 876
Carlos Sabino es Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales, y es Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela. Es autor de varios libros, entre ellos El Fracaso del Intervencionismo, y un Diccionario de Economía y Finanzas.
Los Límites de la Democracia
[1]Carlos Sabino
La democracia como sistemaEn el lenguaje corriente, y en la percepción de muchas personas que no son especialistas en tales temas, democracia y libertad son términos que con frecuencia se confunden. Aunque es obvio que se trata de conceptos diferentes, el hecho de que en las democracias modernas se respete de un modo bastante efectivo la libertad de las personas -especialmente en lo que se refiere a las llamadas libertades políticas- hace que mucha gente asuma sin mayor análisis que el sistema democrático es a la vez y siempre un régimen donde se goza de libertad personal. Esta coincidencia, como enseguida veremos, no es sin embargo completa ni mucho menos automática.
La democracia, como sistema, es un producto de la historia moderna que se apoya, en última instancia, en dos principios fundamentales: la soberanía popular y la regla de la mayoría. El primero se opone al principio de la soberanía personal que, encarnado por un jefe, caudillo o monarca, aparece como depositario de un poder que se considera proveniente de la divinidad o de la tradición y que, en sus más extremas manifestaciones, llega a atribuir al gobernante la calidad misma de ser un dios. Contra este último principio lucharon -entre otros- los liberales de la edad moderna, tratando de sujetar al monarca a un conjunto cada vez más amplio y preciso de leyes que resultaran un freno a su arbitrariedad.
La regla de la mayoría, por otra parte, es un método simple y fácil de aplicar que se ha usado para tomar decisiones desde tiempo inmemorial. Es sólo una aproximación al consenso, por cierto, como lo han analizado ya varios autores,[2] pero un método sencillo que se puede utilizar con bastante efectividad. Así lo han demostrado diversas instituciones que, desde la antigüedad, han funcionado en repúblicas aristocráticas o en monarquías electivas, lo mismo que la práctica de la democracias modernas, con sus partidos y coaliciones, sus presidentes elegidos por mayoría y sus asambleas representativas.
Un sistema político funciona cuando es capaz de resolver, sin violencia o con un mínimo de violencia, los conflictos que inevitablemente se producen en la sociedad. La democracia, apoyada en los dos principios que acabamos de exponer, ha resultado un modelo de resolución de conflictos mucho más flexible y práctico que el sistema de soberanía personal, demostrando que es muy superior en cuanto a su capacidad de evitar guerras, revoluciones, luchas armadas por el poder y otras manifestaciones de violencia que fueron típicas durante las monarquías absolutas. En ese sentido, al proporcionar un marco de estabilidad y de paz -interior y exterior- las democracias parecen ser el sistema más compatible con el predominio de la libertad.
Libertad y soberanía popular
Pero, junto con estas enormes ventajas, el sistema democrático presenta también defectos y limitaciones que le son intrínsecos. El más grave de estos problemas es el que se refiere a los límites de la soberanía popular. Las monarquías absolutas, a pesar de su nombre, sólo en casos muy especiales fueron despotismos ilimitados donde el gobernante podía gobernar realmente a su antojo. Un cuerpo de tradiciones, a veces muy sólido y bien codificado, le impedía por lo general traspasar ciertos límites: la religión, la costumbre y la presencia de otras fuerzas sociales se interponían casi siempre entre la voluntad del autócrata y la concreción de sus deseos. Resulta llamativo en tal sentido que los déspotas del pasado nunca pudieron acumular en sus manos el poder irrestricto que han tenido los jefes de los totalitarismos modernos, como Hitler, Stalin o Mao, por ejemplo.
La diferencia que apuntamos pudo apreciarse ya con toda claridad en el caso arquetípico de la Revolución Francesa, una de las primeras experiencias históricas donde se derrocó a un gobernante absoluto y se impuso un régimen democrático. El gobierno del pueblo, en muy pocos años, se transmutó en una tiranía que, aunque sin el boato y la pompa de Luis XVI, llegó a extremos nunca vistos en Francia. El Terror de los jacobinos ajustició implacablemente no sólo a quienes disentían abiertamente sino hasta a los tibios o indiferentes, a los que no tenían el buen tino de alegrarse con las noticias favorables a la República o a los que eran simplemente sospechosos por mantener contactos con los emigrados contrarrevolucionarios. Quien repase las páginas sangrientas de esta historia[3] encontrará un asombroso parecido con lo que luego ocurriría en otras revoluciones, con las actitudes de Lenin o las matanzas que, en mayor escala, llegaría a consumar el tristemente célebre Pol Pot.
En la raíz de este despotismo democrático está una circunstancia que ya preocupó seriamente a muchos estudiosos desde el primer momento: un régimen asentado sobre la soberanía popular no tiene, en principio, ningún otro poder que pueda oponérsele, ninguna restricción que surja de la tradición o de la existencia de fuerzas sociales capaces de controlarlo. Porque el pueblo, por sí y ante sí, no tiene por qué aceptar que ningún grupo ponga cortapisas a sus deseos, no tiene por qué seguir con la tradición -especialmente en épocas revolucionarias- ni tiene que inclinarse ante ninguna ley o institución del pasado. El pueblo es, precisamente, soberano, y al declararse como tal borra en un sólo movimiento toda la compleja estructura de controles que, paradójicamente, ha limitado siempre el poder de los gobernantes absolutos.
Democracia y demagogia
Ya desde la antigüedad fue bien conocido el hecho de que los gobiernos democráticos representaban, de alguna manera, el predominio de los pobres en la arena política, y que estos podían fácilmente ser manipulados por los demagogos que, aprovechándose de las circunstancias, se situaban en inmejorables condiciones para acumular un poder personal muy semejante al de las tiranías.[4] Porque el caudillo que sabe conseguir el apoyo de las masas, especialmente cuando logra atizar las diferencias entre pobres y ricos, puede contar a la vez con el apoyo de la mayoría y con una libertad de movimientos que sólo un sistema de soberanía popular es capaz de permitirle. Con ambos elementos a favor no es tan difícil imponer un sistema tiránico de gobierno, especialmente si se cuenta -como ha sucedido varias veces en el siglo XX- con el respaldo de una organización o un partido político centralizado.
Sin llegar a estos extremos podemos ver que, en las democracias representativas modernas, el gobernante se encuentra siempre sujeto a la opinión de un electorado que presiona para que se implanten -o para que no se abandonen- políticas de redistribución de la riqueza que, se supone, favorecerán a la mayoría de la población aunque perjudiquen a los pocos que tienen más riqueza. De esta circunstancia de fondo surgen medidas como los impuestos progresivos, los sistemas de seguridad social públicos, las políticas sociales de gran envergadura y muchas otras formas de intervención estatal en la economía. El hecho de que tales políticas resulten por lo general ineficaces o demasiado costosas, o que devengan en estímulos negativos para el mismo crecimiento económico que podría mejorar las condiciones de vida de todos, poco importa por lo general: siempre será fácil encontrar una amplia fracción del electorado que, encandilada con la visión de ganancias en el corto plazo, piense que es posible utilizar la regla de la mayoría para conseguir ventajas a costa de los sectores que calificará como privilegiados.
No se piense que esta debilidad, que consideramos inherente a la democracia, pueda superarse con un mayor nivel de educación de la ciudadanía. Es curioso que el más llamativo ejemplo de una democracia que se convierte en tiranía lo proporcione la alemana República de Weimar, donde un electorado con alta educación formal -quizás, para esa época, la más alta del mundo-, pero desesperado y que en poco valoraba la libertad, llevó al poder democráticamente a uno de los mayores tiranos del siglo XX, Adolfo Hitler. Muchos otros casos abonan esta idea, mostrando que no basta la simple educación del electorado para garantizar que un sistema democrático no degenere en un autoritarismo caudillista.
Libertad y Estado de Derecho
La historia muestra, por el contrario, que la única garantía de que la democracia representativa respete las libertades ciudadanas es la vigencia de un marco legal adecuado, capaz de limitar la acción del gobernante y, aún más, de las propias mayorías electorales. Sólo el respeto estricto a lo que se suele denominar Estado de Derecho parece poder garantizar la coexistencia de la libertad y de la democracia: cuando el gobernante sólo puede actuar dentro de un marco legal perfectamente claro y determinado, que pone límites infranqueables a sus acciones, la libertad de que gozan los ciudadanos es capaz de conservarse, aun a pesar de los constantes embates para que el gobierno asuma cada vez mayores funciones e invada terrenos que pertenecen de suyo a la esfera de la acción individual.
Pero el peligro, de todos modos, subsiste. En un sistema democrático las leyes siempre pueden cambiarse y las puertas, aunque no abiertas de par en par, pueden moverse a favor de un sistema que se incline hacia la demagogia. Hay una tensión permanente entre el gobierno de la mayoría -a la que es muy difícil imponerle límites estrictos- y la salvaguarda de la libertad individual. Por eso, quienes amamos la libertad, no podemos darnos por conformes con la simple existencia o con la consolidación de un régimen democrático: siempre habremos de estar vigilantes para que la soberanía popular, que recusa el poder de los autócratas, no se convierta en la caricatura totalitaria que tantas veces ha surgido en el transcurso de la historia.
[1] Este trabajo se basa en una presentación que hiciera para un seminario interno del ESEADE (Buenos Aires) en noviembre de 2000. El autor agradece especialmente los comentarios de Gabriel Boragina, Martín Krause, Enrique Aguilar y otros participantes de la reunión, que aportaron sugerentes ideas, así como de Alberto Benegas Lynch (h), quien además me estimuló a que organizara estas reflexiones por escrito. Ninguno de ellos, sin embargo, es responsable por las opiniones aquí emitidas.
[2] V., entre otras referencias, el ya clásico The Calculus of Consent, de James Buchanan y Gordon Tullock, Ann Arbor, 1962.
[3] V. por ejemplo Lamartine, Alfonse de, Historia de la Revolución Francesa, Ed. Sopena, Barcelona, 1972.
[4] V. por ejemplo Aristóteles, La Política, especialmente libros III y VI. Para una útil referencia moderna v. De Jouvenal, Bertrand, On Power, Liberty Fund, 1993.